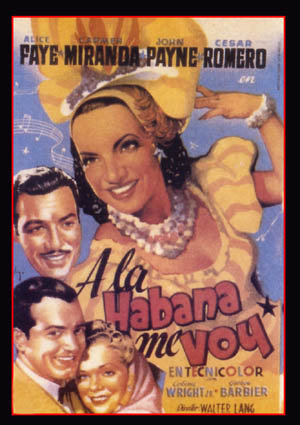Cuando partí a la Habana estaba determinada a montarme en una guagua, ya que, como habitante del Parque Alcosa, en Sevilla, barrio con la dicha de haber poseido la guagua más auténtica de la ciudad, tenía que lograr el reto de probar también la guagua cubana. En resumen diría: "Una guagua es un autobús 70 (la guagua alcoseña) en plena Semana Santa, o en fin de semana, cuando esperas el último autobús"
Me vino a la cabeza, constantemente, la imagen de aquellos decrépitos vehículos azules cuyas ventanas se despegaban y salían volando, o cuya velocidad era más lenta que la de un ciclista.
Era como volver a la adolescencia, pero bajo un sol distinto.
La primera guagua tardó en llegar, alrededor, de quince o veinte minutos, algo que no debe asustar a alguien como yo, acostumbrada a los autobuses de mi ciudad, que no brillan por su puntualidad.
El vehículo era grande, de dos partes, allí los llaman ómnibus. Estaba lleno de gente, hasta las trancas. Entramos todos, comprimidos, y soportando estoicamente el calor. Fuimos a pagar con una moneda de veinticinco céntimos de un CUC para los cuatro. El conductor miró con atención la moneda, la tomó y nos dio señas para que avanzásemos, cosa que era inviable. Tuvimos la sensación de que el precio debía ser más bajo, tal vez tendríamos que haber regateado.
Pronto los cubanos nos sacaron conversación, sorprendidos de ver a cuatro turistas en una guagua. Nos indicaron el lugar exacto para tomar el siguiente autobús, que nos llevaría a la playa de Baracoa, la última parada.
La guagua por dentro en una simbiosis entre lo que fue el autobús en su origen, la mayor parte de los ómnibus son chinos, y la decoración particular de cada guagua. La zona delantera está recargada, a modo cubano. A veces, ventilador, y ornamentos caribeños a gusto de todos. A veces, música, en el volumen cubano, esto es al máximo, y con un hilo musical de lo más dispar.
La segunda guagua tardó un poco más. El trayecto resultó más largo de lo que pensábamos, claro que no sabíamos que nos íbamos a salir de la provincia. La gente se iba parando en los distintos municipios, y la guagua se iba vaciando. En algún momento paramos en una zona residencial (de viviendas), en las que vendían productos de ganadería y del campo. No sabíamos bien porqué parábamos allí, hasta ver al conductor hacer cola para comprar huevos, más tarde volvió y retomamos el camino. La gente parecía acostumbrada a estos detalles impensables en España.
El conductor nos había prometido avisarnos al llegar a la playa pero eso nunca sucedió. En la última parada, se percató de nuestra presencia, y llevándose la mano a la cabeza dijo:
- ¡Se me olvidó! Tenemos que dar la vuelta.
Llevábamos horas desde que decidimos abandonar el autobús de turistas en La Habana, ya poco nos importaba unos minutos más o menos.
Dimos la vuelta, y paramos en la playa de Baracoa. Tengo que decir que la playa en esa parte es muy pequeña, y nada vistosa, aunque el agua es celeste y caliente, como en todo el Caribe. Es la playa de la gente que vive por allí. Caminamos por un área llena de chiringuitos donde sirven comida y bebida.
Tomamos lugar en la pequeña calita, cuyo fondo natural es impresionante. Éramos los únicos extranjeros, el resto eran personas que habitaban por allí. No hacía mucho calor, el día estaba más bien nublado, pero darse un baño en ese agua tan cálida es un auténtico gustazo.
De vez en cuando pasaban vendedores ambulantes con uvas, mamoncillos, cerdo, pescado y pollo. La comida se sirve dentro de unas cajas de cartón y se come con las manos.
Los cubanos son de chiringuito playero, como los españoles. Pude observar cómo es cierto el dicho de que la gente es igual en todas partes.
Las mujeres van cargadas con enormes bolsas playeras, igual que en nuestras playas, en las que guardan de todo. Cada núcleo familiar se agrupa en su sombrilla, y allí comen y vuelven a comer, entre baño y baño, protegidos de los rayos solares, tan potentes en el trópico.
Una tormenta interrumpió nuestra jornada playera, que apenas duró una hora. Nos calló encima un chaparrón de gotas gordas que calaba hasta lo más hondo, algo que poco importaba, porque estábamos mojados.
Regresamos a la parada, tomamos la primera guagua, y luego un ómnibus hasta La Rampa. El viaje de vuelta estuvo salpicado de anécdotas. Conocimos a un jovencísimo guardia de inmigración que nos informó que teníamos que tener cuidado en algunos lugares, como por ejemplo aquella misma zona, que según él no era muy segura (Baracoa).
-Aquí no suele pasar nada- comentó- pero, como en todas partes, hay buena gente y mala gente. Sobre todo, no hagan caso de la gente, y no compren nada que no sea oficial, ni cambien dinero en la calle.
En el ómnibus estuvimos acompañados de un joven policía, fuera de servicio en ese momento, y un militar que vivía por Vedado.
El hilo musical parecía sacado de Kiss Fm... Nothing Compares to you, Another Day, Carless Whisper... la gente se olvidaba del calor, los apretones, y los frenazos al compás de la música. Todos cantaban, los jóvenes en perfecto inglés, los viejos tarareaban la música.
Llegamos al hotel.
domingo, 26 de septiembre de 2010
A diez cuadras o a veinte.
La mañana del jueves hicimos nuestro primer contacto con españoles en el hotel. Era una pareja de Valencia, que se encontraban en La Habana gracias a un premio recibido por ella en su trabajo. Silvia y Txua. El día anterior nos habíamos cruzado en el ascensor, recién llegadas del Morro, y literalmente tostadas. Nos preguntaron si veníamos de la playa, y si quedaba lejos. Les explicamos que era de andar por la calle, sin embargo, acordamos ir juntos a la playa al día siguiente. Según los mapas de La Habana que yo había consultado, habría playa más allá de Miramar.
Como de costumbre, tras el desayuno, salimos a la calle a preguntar por la parada del bus turístico. Uno de esos que hay en todas las ciudades, con la parte superior al descubierto, para poder hacer fotos o, simplemente, observar la ciudad desde las alturas. Un hombre nos había dicho el día antes que con ese bus podíamos parar directamente en la playa de la Habana, que estaba, según sus indicaciones, hacia Miramar.
El precio del tour era 5 CUC y te podías bajar y subir donde quisieras, todas la veces que quisieras, mientras durase el recorrido, pasaba un bus cada media hora.
Lo buscamos, y finalmente nos montamos. El viaje en la zona "descapotable" del autobús resultó ser plácido y relajante. Por primera vez tuvimos una panorámica clara de la ciudad. En ese momento nada podría presagiar la aventura que estaba por suceder, a lo largo de la mañana, eso sí, ¡bendita aventura!
Pasado Miramar, el bus hizo una parada en el Hotel Copacabana, y percibimos el intenso olor del mar. Preguntamos si eso era una playa, y la guía nos dijo que así era, de modo que bajamos, sin más preguntas.
El hotel tapaba el único acceso posible, así que entramos a preguntar por donde podíamos acceder. Un chico nos comentó que la entrada era por ahí, y que teníamos que pagar. Nos miramos con estupor y comentamos entre nosotros que debía haber una zona para que accediesen los cubanos, nos marchamos a buscarla. Segundos más tarde el chico corría tras nosotros, y nos indicó la zona en la que se bañan los cubanos, no sin advertirnos que no era una playa de arena, sino una calita acantilada. Pasamos por allí, y la observamos, cuando estábamos a punto de tomar sitio en la zona, otro chico nos abordó, y nos recomendó una playa de arena "cercana", a unas diez cuadras, que son calles para ellos.
Seguimos caminando, el sol azotaba nuestros cuerpos sin piedad, nos protegimos con paraguas al modo cubano. Pasamos el Meliá, seguimos calle abajo, hacia el Acuario Nacional, intentamos parar a una joven para preguntar la dirección exacta, pero nos esquivó sin mucha sutileza. Esto es algo que iguala al cubano con el andaluz, o es extremadamente simpático, o extremadamente antipático. Aunque abunda el primer tipo.
De repente otro joven se cruzó con nosotros, como si fuera en nuestra dirección, y nos sacó conversación. Nos indicó que la playa estaba a 20 cuadras, pero que no quedaba lejos. Las cuadras parecían multiplicarse por segundos. Era muy elocuente, como todos los cubanos del tipo simpático. Son grandes conversadores. Nos explicó como funciona el sistema de la doble moneda, y que debíamos cambiar en moneda nacional para poder pagar más barato, ya que se aplica el precio equivalente, y nosotros pagamos más caro que ellos, claro en divisa. Nos aconsejó no hacerlo en la calle de ningún modo.
Luego se despidió y continuamos nuestro camino, para ser nuevamente intervenidos por un dúo de mulatos, que decían conocernos porque trabajaban en el Hotel Vedado de vigilantes. No nos sonaba la cara de nada, pero les dimos un voto de confianza. Nos dijeron que la playa a la que nos dirigíamos no era aconsejable, porque allí abunda el tiburón blanco. Nos juraron que había salido la noticia en la radio, algo que era completamente falso, pero nosotros no lo sabíamos.
Lograron desviar nuestro camino hacia una parada de guagua, que nos llevaría a la Playa de Baracoa. No sin antes, intentar convencernos para ir con ellos al Palacio de la Música, sin éxito.
Una vez en la parada, una señora mayor nos comentó que esa guagua no dejaba en Baracoa, que teníamos que bajar dos paradas más allá y montar en otra.
Así comenzó la ventura hacia Baracoa, lo que merece un capítulo completo.
Como de costumbre, tras el desayuno, salimos a la calle a preguntar por la parada del bus turístico. Uno de esos que hay en todas las ciudades, con la parte superior al descubierto, para poder hacer fotos o, simplemente, observar la ciudad desde las alturas. Un hombre nos había dicho el día antes que con ese bus podíamos parar directamente en la playa de la Habana, que estaba, según sus indicaciones, hacia Miramar.
El precio del tour era 5 CUC y te podías bajar y subir donde quisieras, todas la veces que quisieras, mientras durase el recorrido, pasaba un bus cada media hora.
Lo buscamos, y finalmente nos montamos. El viaje en la zona "descapotable" del autobús resultó ser plácido y relajante. Por primera vez tuvimos una panorámica clara de la ciudad. En ese momento nada podría presagiar la aventura que estaba por suceder, a lo largo de la mañana, eso sí, ¡bendita aventura!
Pasado Miramar, el bus hizo una parada en el Hotel Copacabana, y percibimos el intenso olor del mar. Preguntamos si eso era una playa, y la guía nos dijo que así era, de modo que bajamos, sin más preguntas.
El hotel tapaba el único acceso posible, así que entramos a preguntar por donde podíamos acceder. Un chico nos comentó que la entrada era por ahí, y que teníamos que pagar. Nos miramos con estupor y comentamos entre nosotros que debía haber una zona para que accediesen los cubanos, nos marchamos a buscarla. Segundos más tarde el chico corría tras nosotros, y nos indicó la zona en la que se bañan los cubanos, no sin advertirnos que no era una playa de arena, sino una calita acantilada. Pasamos por allí, y la observamos, cuando estábamos a punto de tomar sitio en la zona, otro chico nos abordó, y nos recomendó una playa de arena "cercana", a unas diez cuadras, que son calles para ellos.
Seguimos caminando, el sol azotaba nuestros cuerpos sin piedad, nos protegimos con paraguas al modo cubano. Pasamos el Meliá, seguimos calle abajo, hacia el Acuario Nacional, intentamos parar a una joven para preguntar la dirección exacta, pero nos esquivó sin mucha sutileza. Esto es algo que iguala al cubano con el andaluz, o es extremadamente simpático, o extremadamente antipático. Aunque abunda el primer tipo.
De repente otro joven se cruzó con nosotros, como si fuera en nuestra dirección, y nos sacó conversación. Nos indicó que la playa estaba a 20 cuadras, pero que no quedaba lejos. Las cuadras parecían multiplicarse por segundos. Era muy elocuente, como todos los cubanos del tipo simpático. Son grandes conversadores. Nos explicó como funciona el sistema de la doble moneda, y que debíamos cambiar en moneda nacional para poder pagar más barato, ya que se aplica el precio equivalente, y nosotros pagamos más caro que ellos, claro en divisa. Nos aconsejó no hacerlo en la calle de ningún modo.
Luego se despidió y continuamos nuestro camino, para ser nuevamente intervenidos por un dúo de mulatos, que decían conocernos porque trabajaban en el Hotel Vedado de vigilantes. No nos sonaba la cara de nada, pero les dimos un voto de confianza. Nos dijeron que la playa a la que nos dirigíamos no era aconsejable, porque allí abunda el tiburón blanco. Nos juraron que había salido la noticia en la radio, algo que era completamente falso, pero nosotros no lo sabíamos.
Lograron desviar nuestro camino hacia una parada de guagua, que nos llevaría a la Playa de Baracoa. No sin antes, intentar convencernos para ir con ellos al Palacio de la Música, sin éxito.
Una vez en la parada, una señora mayor nos comentó que esa guagua no dejaba en Baracoa, que teníamos que bajar dos paradas más allá y montar en otra.
Así comenzó la ventura hacia Baracoa, lo que merece un capítulo completo.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)